La Policía Nacional aprehendió al alcalde electo de Pocrí por presunto peculado, tras una investigación relacionada con proyectos no ejecutados del Conades...
- 26/11/2023 00:00
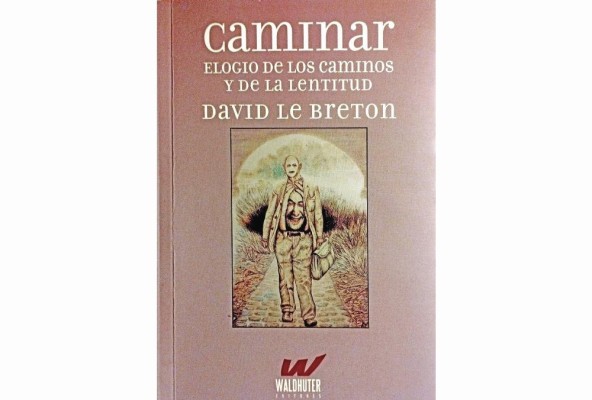
Hace algunos meses les conté, en este mismo espacio, sobre un libro del filósofo Santiago Beruete dedicado a la historia y estética de los jardines y su relación con las ideas dominantes en cada época. En ese libro -Jardinosofía. Una historia filosófica de los jardines-, Beruete dedicó uno de los capítulos al tema del paseo y a la necesidad de “perder la brújula, extraviarse, dejarse llevar por las piernas sin ningún plan concreto”, con el único propósito de retomar la libertad que proporciona el “vagabundeo ocioso (...) en un mundo dominado por el vértigo consumista”.
Pues bien, como el mundo de los libros es inmenso e inabarcable, desde entonces me hice a la tarea de husmear catálogos para encontrar títulos relacionados con la filosofía de los jardines y el acto de caminar como acto filosófico, porque soy, les confieso, fanática de las plantas y amante del caminar ocioso. Fue así como llegué a David Le Breton (1953).
Sociólogo y antropólogo, Le Breton es profesor en la Universidad de Estrasburgo, un centro de estudios superior, público, ubicado en la ciudad francesa de Alsacia. El libro en cuestión tiene un título delicioso: Caminar, elogio de los caminos y de la lentitud, y la versión que tengo fue impresa en 2014 por Walhuter Editorial, en la ciudad de Buenos Aires. (A propósito de Argentina y los caminos: menudo golpe lo del triunfo de Milei).
Caminar, elogio de los caminos y de la lentitud es un libro de 176 páginas dividido en 22 capítulos, en los que el autor reflexiona sobre esa aparente y simple actividad de poner un pie delante del otro de forma continua. Y si digo aparente es porque para quien, por alguna razón, no le es posible caminar o caminar se convierte en un esfuerzo penoso, aquel acto ordinario cobra una dimensión y un valor totalmente distinto. Caminar, dice Le Breton, es como respirar, pero cuando se hace difícil es cuando más conciencia se toma de esa extensión del cuerpo y de los lugares a donde es capaz de llevarnos. Como cantaba la chilena Violeta Parra:

“Gracias a la vida que me ha dado tanto
me ha dado la marcha de mis pies cansados
con ellos anduve ciudades y charcos
playas y desiertos, montañas y llanos
y la casa tuya, tu calle y tu patio”.
Ya en las primeras páginas, Le Breton dice: “Ir a pie, entregado solamente a su cuerpo y su voluntad, es un anacronismo en un tiempo de velocidad, de fulgor, de eficacia, de rendimiento, de utilitarismo”. Beruete, en su Jardinosofía, dijo algo muy similar: “Una actividad tan ordinaria y sin apenas costes como dejarse llevar por las piernas representa un desacato a las exigencias de la productividad y los principios de rentabilidad económica, un gesto de resistencia frente al materialismo y la ansiedad por el estatus y hasta una forma de insumisión contra la rutina”.
Cada uno de los 22 capítulos están dedicados a una reflexión corta acerca de los caminos, la sensorialidad, la lentitud, el paisaje, la espiritualidad, la caminata como renacimiento y el caminar en la ciudad, entre otros. Lo que el autor intenta es contarnos todo lo que está en juego en el acto de caminar, pero para acceder a todo ello hay que hacer lo obvio: ponerse en marcha. ¿Para qué? Porque “lejos de las rutinas de lo cotidiano, recurrir al bosque, a la montaña, a las rutas o a los senderos es una bella escapada para recuperar el aliento, afilar los sentidos, renovar la curiosidad y conocer momentos excepcionales”.
Le Breton comienza entonces a intercalar sus propias reflexiones con las de aquellos que recurrieron a la caminata, a los caminos, para renovar el espíritu o activar el pensamiento. Aparece Petrarca, por ejemplo, y Honoré de Balzac; Charles Baudelaire y Walter Benjamin; Alain Corbin, Milan Kundera, Friedrich Nietzsche y Peter Nabokov, entre una larga lista de “compañeros de ruta”, tal como él los llama, para referirse a los autores citados.
Buena parte del texto está dedicada a contar sobre las experiencias y sensaciones que experimentaron aquellos que, en siglos pasados, decidieron caminar de una ciudad a otra por senderos entre bosques y campiñas, cuya única certeza era la incertidumbre de a dónde pasarían la noche. Aquellas caminatas no tenían ningún fin más que el asombro, el gusto por la soledad y los momentos de silencio. “La caminata es inútil, como todas las actividades esenciales”, asegura Le Breton. Como la poesía, dirá alguno; y otro más: ¡Y la filosofía! “No conduce a nada de no ser a sí mismo tras innumerables desvíos”, agrega.
He de confesar que el relato de esos caminantes de otros siglos casi me provoca abandonar el libro. No encontraba una línea emocional que me conectara con aquellas experiencias de paseos a la orilla de un río en una ciudad francesa, en una tarde de primavera; o con aquellas escenas del caminante que, en medio de su periplo por un bosque de pinos, divisaba un zorro o un molino de agua. Pero luego, a vuelta de página, encontré a Machado con uno de sus más célebres versos: “Caminante, son tus huellas/ el camino y nada más/ caminante, no hay camino/ se hace camino el andar”... Y mis recuerdos salieron en la voz de Joan Manuel Serrat.
Le Breton defiende en este libro no solo la necesidad vital de la caminata sino el derecho a la lentitud. La caminata, dice, requiere una suspensión del tiempo; solo así es posible entregarse al paisaje, detenerse ante un camino de hormigas, zambullirse en un río. A los ojos del caminante todo vuelve a ser como cuando se era niño: “motivo de interrogación y de curiosidad”.
Uno de los capítulos del libro se titula “Caminar la ciudad”. Como habitante de ciudad, es éste con el que más me identifico, para bien y para mal. Para bien porque es cierto: la ciudad también puede disfrutarse si se está dispuesto a callejear y a encontrar en sus esquinas, en sus miles de gentes, en sus letreros neón, en sus edificios, un poco de quiénes somos. “El encanto o el aburrimiento no son más que una cuestión de mirada”, señala el autor, y le doy la razón: en estos días de protesta y cierres, por ejemplo, recorro la ciudad en metro y llego a la superficie para encontrarme siempre, a velocidad de caminante, algo que cuenta y dice el tiempo de disconformidad que estamos viviendo. Hay consignas en las paredes, tamboritos en las calles, banderas ondeando por todas partes, jardineros quitando piedras decorativas de los maceteros y olor a gas pimienta aquí y allá.
“La caminata urbana es confrontación con la muchedumbre, con el anonimato. Es el campo del hombre apurado”, en donde el peatón “es el espectador privilegiado de la comedia social”.
Para mal porque, en medio del frenesí por el cemento, las memorias son borradas dejando tras de sí una sensación de orfandad. ¿Dónde quedó la casa de la abuela, que en el patio tenía garzas y guacamayas? ¿A dónde fue a parar el gazebo del Parque Urracá? ¿Qué fue de la tienda del paisano que vendía carne y verduras frescas? “Caminar largo tiempo después en la ciudad donde se pasó la infancia es como caminar en la discontinuidad del tiempo (...). Las constelaciones afectivas que nos llevaban por las calles de niño, adolescente o adultos con recorridos predilectos, recuerdos precisos, desaparecen poco a poco con las renovaciones urbanas. Otra ciudad toma posesión de la antigua y nos despoja de la infancia”.

















