La administradora de la ATP, Gloria De León, explicó que cuando salen a posicionar a Panamá, lo hacen resaltando estás cualidades y otras como la biodiversidad...
'Eichmann en Jerusalén' Una lectura para pensar sobre la (in) conciencia
- 20/11/2022 00:00
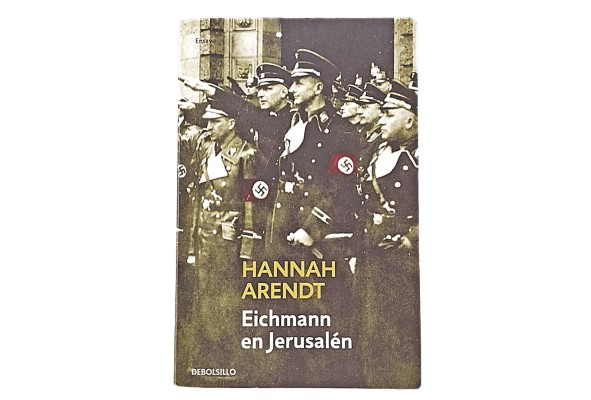
Llegué a Eichmann en Jerusalén con la curiosidad de la periodista que desea saber cómo una filósofa, Hannah Arendt, cubrió y redactó el juicio que, en 1961, se le hizo “a uno de los mayores criminales de la historia”, según reza la contraportada, para referirse al teniente coronel de las SS, Adolf Eichmann.
Eichmann en Jerusalén es, en palabras de Arendt, “un informe sobre un proceso (…) cuya principal fuente es la transcripción de las actuaciones judiciales que fue distribuida a los representantes de la prensa que se hallaba en Jerusalén”. El libro, en efecto, recoge y condensa lo ocurrido durante el juicio que se realizó en Israel, un Estado para entonces todavía joven (1948) en el que vivía gran cantidad de sobrevivientes del Holocausto. El juicio tenía como objetivo juzgar lo actuado por Eichmann durante la II Guerra Mundial, considerando que había sido parte del aparato burocrático que hizo parte de la “Solución Final”.
Organizado en 15 capítulos, un epílogo y un post críptum, la obra empieza ubicándonos en el sitio –la audiencia pública realizada tras el rapto de Eichmann en Argentina, donde había vivido bajo un nombre falso- para luego presentarnos al acusado, “especialista en asuntos judíos”, así:
“Cuanto más se le escuchaba, más evidente era que su incapacidad para hablar iba estrechamente unida a su incapacidad para pensar, particularmente, para pensar desde el punto de vista de otras personas”.
“A pesar de los esfuerzos del fiscal, cualquiera podía darse cuenta de que aquel hombre no era un “monstruo”, pero en realidad se hizo difícil no sospechar que fuera un payaso”.
Los restantes 12 capítulos del libro –de más de 400 páginas- están dedicados a explicar el desarrollo y expansión del nacionalsocialismo, de la guerra y de las soluciones a la llamada “cuestión judía”: Arendt nos cuenta cómo se pasó de la expulsión a la concentración, y de allí al asesinato, para luego detallar cómo fue posible que millones de personas fueran arrancadas del lugar en el que vivían para ser transportadas a los campos de concentración y a las cámaras de gas.
Se trata de una enumeración terrible, región por región y país por país, en la que se explica cómo se procedió, cómo se permitió la masacre, cómo la “creatividad” humana se puso al servicio de la búsqueda de formas cada vez más atroces de matar. Hubo excepciones, claro; pero la generalidad fue la participación, más o menos entusiasta, del exterminio de millones de personas.
Eichmann fue, según se demostró, la persona que organizó la deportación de la comunidad judía. Trabajó en conjunto con la alta jerarquía de la propia comunidad para reunir la información de cuántos eran, qué propiedades tenían, cuáles eran más o menos prescindibles y a dónde irían. Con la información en mano, organizaba los viajes por tren hacia los campos de concentración que se construyeron en distintos países. El destino final “de cada envío de judíos (…) se calculaba según la “capacidad de absorción” de las diferentes instalaciones de matanza y también según las necesidades de trabajadores esclavos de las numerosas empresas industriales que habían encontrado rentable establecer sucursales en la vecindad de algunos de los campos de muerte”.
Para Eichmann, “el pecado imperdonable no era el de matar, sino el de causar dolor innecesario”. Así fue al principio, al menos. Pero lo más importante para este hombre incapaz de pensar era cumplir de forma eficaz su labor –aunque ello implicara que enviaba a miles al matadero-, porque, como escribió Arendt, Eichmann adormeció su conciencia por “el simple hecho de no hallar a nadie, absolutamente a nadie, que se mostrara contrario a la Solución Final”.
“No tuvo Eichmann ninguna necesidad de cerrar sus oídos a la voz de la conciencia (…). No, no tuvo necesidad debido, no a que no tuviera conciencia, sino a que la conciencia hablaba con voz respetable, con la voz de la respetable conciencia que le rodeaba”.
Esta (in)conciencia compartida; este creer que la respetabilidad estriba en las formas, conduce a uno de los capítulos más interesantes del libro, el número ocho, titulado “Los deberes de un ciudadano cumplidor de la ley”. Aquí es donde Arendt destaca cómo “cualquier cosa que Eichmann hiciera la hacía, al menos así lo creía, en su condición de ciudadano fiel cumplidor de la ley”. Eichmann declaró durante un interrogatorio, “repentinamente, y con gran énfasis, que siempre había vivido en consonancia con los preceptos morales de Kant, en especial con la definición kantiana del deber”.
Arendt, que hasta esta parte del libro no ha escatimado en el comentario irónico y en el cuestionamiento sagaz, se detiene aquí para resaltar esta absurda afirmación, por considerarla indignante. ¿Por qué? Porque, precisamente, la “filosofía moral de Kant está tan estrechamente unida a la facultad humana de juzgar que elimina en absoluto la obediencia ciega”.
En otro libro titulado Ética, de Adela Cortina y Emilio Martínez, se explica claramente que la noción de deber kantiana implica una capacidad de autolegislarse, de ser autónomo. Ello supone que la grandeza humana reside en “actuar según la ley que se impone a sí mismo”, y esa ley implica “siempre un límite en el respeto que nuestra razón nos obliga a practicar con cualquier ser humano, incluso con uno mismo”. La noción kantiana del deber, entonces, ha de servirnos para que nuestros actos estén encaminados “para la conservación y promoción de lo absolutamente valioso: la vida de todas y cada una de las personas”.
Dicho de otra forma, Eichmann torció de forma rampante el sentido del deber kantiano. Como explicó Arendt, lo confundió con la ley, pero con la ley del Führer que:
“Exigía que la voz de la conciencia dijera a todos 'debes matar' pese a que los organizadores de las matanzas sabían muy bien que matar es algo que va en contra de los normales deseos e inclinaciones de la mayoría de los humanos”.
Eichmann fue ahorcado un 31 de mayo de 1962. Arendt recreó sus últimos instantes a ritmo de crónica periodística, así:
“Adolf Eichmann se dirigió al patíbulo con gran dignidad. Antes, había solicitado una botella de vino tinto, de la que se bebió la mitad (…). Calmo y erguido, con las manos atadas a la espalda, anduvo los 50 metros que mediaban entre su celda y la cámara de ejecución. Cuando los celadores le ataron las piernas a la altura de los tobillos y las rodillas, Eichmann les pidió que aflojaran la presión de las ataduras, a fin de poder mantener el cuerpo erguido. Cuando le ofrecieron la negra caperuza, la rechazó diciendo: yo no necesito eso. En aquellos instantes, Eichmann era totalmente dueño de sí mismo, más que eso, estaba perfectamente en su verdadera personalidad”.
Ya muerto, “su cuerpo fue incinerado y sus cenizas arrojadas al Meditarráneo, fuera de las aguas jurisdiccionales israelitas (…) El condenado ni siquiera tuvo tiempo de ingerir una última comida”.











