En Cúcuta, principal paso fronterizo entre Colombia y Venezuela, la tensión por el despliegue militar de Estados Unidos en aguas del mar Caribe parece...
- 22/09/2021 00:00
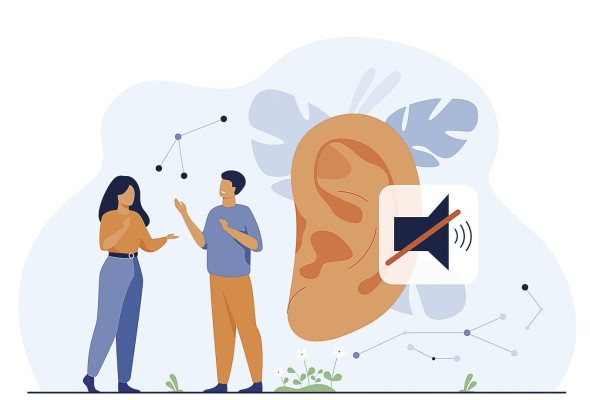
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclama el 23 de septiembre como el Día Internacional de las Lenguas de Señas, sin embargo, ¿qué tanto se aplica esta lengua en los distintos espacios en el istmo? ¿Qué ocurre hoy en materia educativa y laboral? ¿Existen o no cifras que reflejan el estatus actual de la población con discapacidad auditiva en el país?
En Panamá hay 20,711 personas con alguna discapacidad auditiva de acuerdo con los resultados de la Primera encuesta nacional de discapacidad (Pendis), en 2006. Desde entonces no se cuenta con datos actualizados sobre esta población en el territorio nacional.
Para la profesora de la Escuela Nacional de Sordos en Panamá (Ensedor) del Instituto Panameño de Habilitación Especial (Iphe), Lilian Carcache, es “delicado” que no se tengan datos frescos de las personas con discapacidad auditiva, porque partiendo de “esos datos se designan inversiones del Estado, tanto en el área médica, como educativa y económica para dar respuesta a esa población”, y agrega que el último censo de 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) arrojó información sobre los distintos tipos de discapacidad, donde específicamente en Panamá había unas 15,191 personas con discapacidad auditiva.
“Es necesario tener datos para identificar las edades y atender rápidamente a esta población, también para hacer las planificaciones desde el Estado ya que si no hay datos, no se puede llevar a cabo un plan”, sostiene.

Con relación a este tema, la intérprete de lengua de señas de la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis), Emma Mariñas, señala que en la secretaría ya se están encaminado a realizar la Segunda encuesta nacional de personas con discapacidad. “Este conteo de las personas con discapacidad en el territorio nacional abarca todos los tipos de discapacidad, no solo la auditiva. Una vez que se tengan los números, se va a mejorar lo que ya se ha venido haciendo. En este conteo no solo participará la Senadis, sino también otras instituciones”.
“Es importante que se enseñe la lengua de señas en las escuelas; no tiene que ser exclusivo para una población determinada”, expresa Gabriela Salas, intérprete de lengua de señas del Ministerio de Cultura (MiCultura).
Salas llegó a afianzar sus conocimientos en la lengua de señas porque tiene familiares sordos (primos). Hace seis años decidió aprender formalmente y adquirir la licenciatura que brinda la Universidad Especializada de las Américas (Udelas).

Al igual que Salas, la intérprete Mariñas tiene familiares con discapacidad auditiva, en este caso sus padres, y siendo hija única tuvo que aprender la lengua de señas y ser los oídos y la voz de sus padres en todos los aspectos de la vida cotidiana.
Manifiesta que es positivo que Panamá sea el primer país de Centroamérica que tenga la carrera de lengua de señas como una licenciatura en Udelas, y no como un técnico. “Esto de alguna manera formaliza lo que vienen haciendo los intérpretes empíricos desde hace muchos años y que se le dé más valor a esta profesión”.
En esa línea, la profesora Carcache reconoce que hoy hay avances en la enseñanza de lengua de señas y existen más personas interesadas en aprenderla. “Hemos dado pasos positivos en ese sentido, debido a que las personas sordas han reclamado sus derechos a ser educadas y a convivir en un medio donde la lengua de señas sea reconocida como su lengua materna”.
Aparte de Udelas, en el Iphe capacitan en lengua de señas, también en la Senadis, en la Asociación Nacional de Sordos y han brindado cursos dentro de la Policía Nacional de Panamá, aunque también se pueden gestionar formaciones mediante clases privadas.
Desde el ámbito laboral, Salas considera que debe emplearse la lengua de señas, en especial, en las instituciones públicas para que den el ejemplo al resto, ya que en ocasiones “llegan personas con discapacidad auditiva a las instituciones y requieren de un intérprete para que los atienda y en caso de que no haya, les toca ir a otro lado”.
Considera que es necesario capacitar al resto de los equipos en las empresas tanto públicas y privadas para que sepan cómo trabajar con una persona que tiene discapacidad auditiva.
En tanto, Mariñas afirma que Panamá cuenta con los programas y espacios para las personas con discapacidad auditiva, pero se requiere de “una reestructuración de los programas y servicios, promover más la inclusión laboral de las personas con discapacidad en general” y en el caso de las personas sordas, concuerda con Salas en que se necesita hacer más docencia en las empresas acerca de cómo trabajar con personas con discapacidad auditiva. “La comunicación es la clave de todo para que ese individuo se desempeñe al 100% en su trabajo”.
“Hay que seguir capacitando y darles más oportunidades en el campo laboral a las personas sordas porque en lo educativo, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh), donde pueden aprender carreras para ejercer un trabajo digno, está la barrera de la comunicación porque no hay intérpretes de lengua de señas ahí”, puntualiza, y añade que se necesitan más personas, en especial los jóvenes, que se interesen por aprender lengua de señas.
Por su parte, Carcache narra que desde su experiencia ha observado a egresados y a personas adultas con discapacidad auditiva laborando en los espacios públicos y privados, pero “no he visto que las empresas le den entrenamiento al resto del personal para manejarse con sus compañeros en lengua de señas”.
Cuenta que durante su visita a una farmacia de la localidad pudo observar que la comunicación que mantenía una chica sorda con sus compañeras era limitada, porque solo lo hacían mediante gestos y no con la lengua de señas.
“Sé que hay empresas en el país que han tenido la iniciativa de aprender lengua de señas para ayudar a sus clientes, mas no tengo conocimiento sobre si han contratado a personas con discapacidad auditiva”, expone.
Tanto la profesora como las intérpretes animan a la población a aprender lengua de señas ya que es “un idioma universal”. Cada día la población crece y consideran que “es necesario que las personas con discapacidad auditiva puedan comunicarse de manera equitativa con todos”.
Carcache explica que la lengua de señas varía de acuerdo con la región, y en Panamá tiene variaciones según la provincia.
Otro aspecto es que la lengua de señas cambia según el país. La cultura, la sociedad y el nivel educativo juegan un rol fundamental en el desarrollo de esta. “Todo dependerá de cómo la comunidad sorda de cada nación haya decidido designar el concepto, es decir darle un atributo visual a un concepto que se forma en su mente que es lenguaje y este ocurre en nuestro cerebro”.
Aclara que no hay correspondencia entre el idioma hablado y la lengua de señas, solo en la parte semántica porque el concepto es el mismo, por ejemplo, “es lo mismo un carro para un oyente que para un sordo”, dice, pero lo que varía es “el código y la estructura lingüística que son diferentes, por ejemplo, es como si comparáramos el español con el inglés, el francés o el coreano. La realidad es que su estructura gramatical es diferente, pero repito, el concepto es el mismo, entonces no hay una correspondencia exacta”.
Una persona con discapacidad auditiva debe aprender el código de la lengua escrita además de la lengua de señas, es decir que es un doble esfuerzo. “El código de la lengua escrita es la que habla la mayoría y al momento de leer una revista o periódico, el código que leerá un panameño con discapacidad auditiva es el del idioma español. Hay que recordar que la lengua de señas científica y lingüísticamente no son gestos, es una lengua con todos los atributos como el inglés y el resto de los idiomas”.
Asimismo, remarca que esta lengua ha evolucionado porque no es la misma que utiliza alguien de 60 años a la que emplea hoy un chico de 10 años. “El lenguaje se va haciendo más formal a medida que se avanza con el nivel educativo; lo mismo pasa con los hablantes”.
La profesora sostiene que es de suma importancia que el estudiante sordo aprenda la lengua de señas con su lengua materna, porque es lo que le permitirá comprender el mundo interior y exterior. Además, le facilita aprender la lengua escrita como una más, así sea extranjera, pero en la educación deben ser evaluados en lengua de señas.
“Las personas sordas estructuran en su cerebro el proceso de formar conceptos al igual que una persona sin discapacidad auditiva, la única diferencia es cómo lo expresan. Es importante reconocer que la discapacidad auditiva no es una limitante y ellos tienen el mismo potencial que tiene una persona sin discapacidad”, sostiene.











