El impacto va más allá de la venta final. Incluye la compra de telas, hilos perlas y otros insumos, creando una cadena de valor que dinamiza la economía...
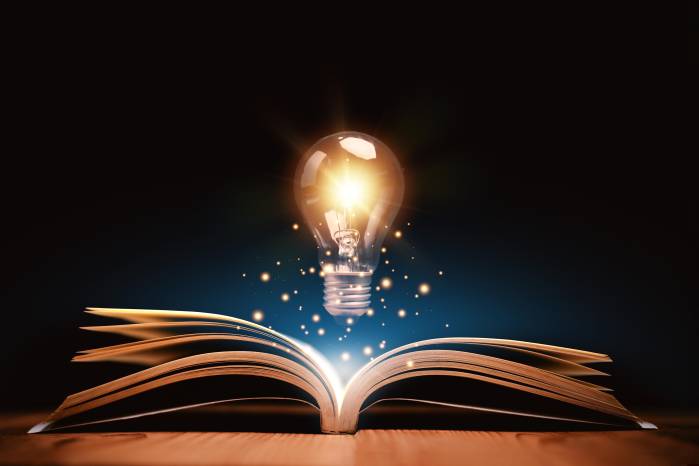
La literatura artística es contenido, pero también forma. Conocer las principales técnicas propias de cuentos y novelas es fundamental, tanto para quienes escriben como para quienes leen. Comienzo por lo más sencillo: la diferencia entre describir y narrar. Se describe lo estático, como por ejemplo el aspecto físico de una montaña o los contornos de un rostro; o la manera de hacer algo, paso por paso. En cambio, se narra aquello que está en movimiento, lo que está pasando.
Un ejemplo descriptivo:“Examinó cada detalle del libro que estaba por comprar: la imagen surrealista de la portada, la contraportada con su resumen de supuestas cualidades de la novela, las solapas con la foto y datos del autor...” Un caso de lenguaje narrativo: “José movía las caderas de manera insinuante mientras caminaba sin prisa desplazándose hacia el chico de la esquina. Pero cuando éste empezó a correr en dirección contraria, quedó claro que no le interesaba en absoluto hacer contacto con quien se le acercaba contoneándose cada vez más como para que no quedaran dudas de su personalidad”.
Habría que añadir otras dos modalidades menos comunes: la expositiva –propia del periodismo– y la metafórica o figurativa, usual en buena parte de la poesía. Así, cuando en una historia debe explicarse algo de manera minuciosa, suele usarse un lenguaje esencialmente expositivo a fin de ilustrar detalles de modo claro. En cambio, el lenguaje lírico es poco común en cuentos y novelas; no porque uno de los personajes sea poeta, sino porque la manera de hablar de su entorno lo amerita.
El escritor inglés Henry James (1843-1916) fue el primero que le dio nombre a una importante técnica narrativa: “Stream of consciousness”. Consiste en tener en mente el sitio y momento exacto desde el cual se relata algo mediante la descripción de lo que un personaje puede captar. Algo que necesariamente implica el uso de la vista, el oído o el olfato para poder dar determinado enfoque de la realidad. Pero si el personaje está en un octavo piso y le toca presenciar el choque de dos autos, si es miope y en ese momento no tiene puestos sus anteojos, obviamente su percepción será inexacta.
El “monólogo interior” es una técnica muy antigua. En obras de teatro se denominaba “soliloquio”: porque al no haber forma de conocer los pensamientos del personaje frente al público en un teatro, tenía que expresarlos en voz alta. Como en el famoso “to be or not to be” de Hamlet, personaje del dramaturgo inglés William Shakespeare (1566-1616). Ejemplos impecables los encontramos en las novelas de la inglesa Virginia Woolf (1882-1941): “Mrs. Dalloway” (1926) y “Las olas” (1931); así como en “Ulises” (1922), del irlandés James Joyce (1882-1941).
Por otra parte, aunque el recurso denominado “flashback” se refiere a la recreación de hechos acontecidos, suele suceder en un instante y se refiere al momento en que el personaje recuerda algo importante. También existe el “flashfront”, cuando se anticipan acontecimientos futuros: “¡Si bien confiaba plenamente en el poder de la imaginación, no llegaba al extremo de creer que lo que habría de suceder se podía anticipar. Porque mientras paseaba por el malecón de pronto se ve huyéndole al filudo pico de un ave extrañísima que súbitamente cambia de rumbo para lanzarse en picada sobre él, impidiéndole continuar su paseo, hiriendolo de muerte!” La escena se puede interpretar como una pesadilla surreal; pero también como una realidad ineludible porque en la historia real terminará ocurriendo.
Una de las técnicas más comunes es el uso del diálogo para reproducir una conversación:
–¿No te olvides de pasar a buscar a tu hermana a la salida del colegio. Te va a estar esperando, debo llevarla a una cita con su dentista.
– No te preocupes, papá. No se me olvida.
Sin duda, “el desenlace” de una historia. implica un determinado final planeado por el autor. Pero también podría pasar de modo imprevisto, incluso para su creador. Es más frecuente de lo que podría creerse. Es conocida la frase del uruguayo Juan Carlos Onetti (1909-1994), que cuando se le preguntó al respecto respondió: “Si yo supiera cómo van a terminar mis historias, ¿para qué las escribo?”
Por último, hay casos en que por voluntad del autor se empieza por el desenlace; y luego se va reconstruyendo el entramado hasta desembocar en el inicio. Son los menos... Excelencia en el uso de esa técnica es la novela del colombiano Gabriel García Márquez (1927-2014): “Crónica de una muerte anunciada” (1981).
Para un detallado panorama de técnicas narrativas puede consultarse mi libro “Manual para la creación de cuentos y minicuentos imaginativos” (2024).


















