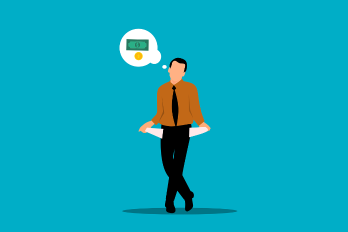La campeona panameña combina su pasión por el poomsae con su formación en Psicología, demostrando que el equilibrio mental es clave en el alto rendimiento...
- 27/08/2025 00:00
Lo que la reunión sobre Ucrania significa para Panamá

La reunión celebrada el pasado 18 de agosto en la Casa Blanca entre el presidente Donald Trump, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en presencia del secretario general de la OTAN, el primer ministro Británico y líderes de la Unión Europea, para tratar la agresión rusa a Ucrania, confirmó que, en momentos de tensión mundial, el liderazgo occidental se ejerce con determinación y no por inercia. Frente a una Europa que debate su rumbo y gobernanza, Washington ha vuelto a colocar la barra de medir en términos de poder duro, coordinación aliada y resultados.
Conviene decirlo sin ambages: la capacidad negociadora que está desplegando la Casa Blanca, —tanto hacia Moscú como hacia Pekín—, combina presión, incentivos y sincronía con aliados. Es lógico, por tanto, que sectores de izquierda y buena parte de sus aparatos mediáticos, cuestionen cada jugada. Pero el ruido no sustituye a los hechos: el apoyo occidental a Kiev no solo continúa, sino que se ha sofisticado. Europa y los Estados Unidos han comprometido decenas de miles de millones en asistencia, y Europa ha acelerado la contratación industrial para sostener la reposición de arsenales. No es retórica; es capacidad instalada.
¿Qué tiene que ver todo eso con Panamá? Mucho. Nuestro país es, a la vez, bisagra del comercio mundial, principal bandera de registro marítimo y, desde enero, miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU (2025-2026). Estas tres realidades nos confieren responsabilidades y oportunidades que trascienden la agenda doméstica.
Primero, el Canal. Por él transita alrededor del 5% del comercio marítimo mundial; su disponibilidad, confiabilidad y neutralidad son bienes públicos internacionales por lo que, fortalecer las capacidades de seguridad y defensa, —en coordinación con los Estados Unidos, y otros usuarios, alguno de ellos aliados de la OTAN—, no sería militarizar, sino cumplir y actualizar las obligaciones derivadas del Tratado de Neutralidad: disuasión creíble y cooperación operativa para proteger mejor la ruta.
Segundo, el Registro Naviero. Panamá sigue siendo la primera bandera del mundo por tonelaje. Esto atrae inversión, pero también escrutinio. En los últimos años, la Autoridad Marítima de Panamá ha depurado el registro de naves vinculadas a esquemas de evasión de sanciones y reforzando la trazabilidad en operaciones sensibles. Ese rumbo debe profundizarse para alcanzar un cumplimiento estricto de los regímenes de sanciones de la ONU y de nuestros principales socios, mayor cooperación con registros navieros pares, e inversión en tecnología para detectar “flotas sombra”. Ser la bandera más grande implica ser también la más exigente.
Tercero, nuestro asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU. No basta con asistir y votar; hay que liderar. Panamá ha acompañado resoluciones que defienden la Carta de la ONU frente a agresiones interestatales. Ese principio debe sostenerse con coherencia en todas las geografías. Ser más vocal contra el antisemitismo contra Israel y la instrumentalización del terrorismo islámico, es parte de esa coherencia: condenar a Hamás, a Hezbolá y a sus patrocinadores estatales, y condicionar el reconocimiento del Estado Palestino hasta que sus autoridades rompan con esos grupos terroristas, y reconozcan el Estado de Israel, no es “tomar partido”, es defender normas básicas de no agresión, protección de civiles y no uso del terror. De igual manera, en Yemen, la amenaza a la navegación por parte de los terroristas hutíes, apoyados también por Irán, conecta directamente con la seguridad marítima global —y por ende con el Canal—, razón por la cual, coadyuvar a frenar al régimen iraní, junto a Estados Unidos e Israel, es aportar a la estabilidad y paz mundial.
Cuarto, el hemisferio occidental. La economía y la seguridad de Panamá sufren los efectos del narcotráfico y del crimen transnacional. Alinear más la agenda bilateral y multilateral con los Estados Unidos —principal socio comercial, inversor y de seguridad de Panamá—, no es un cheque en blanco; es una política de interés nacional. Implica interoperabilidad en interdicción marítima, intercambio de inteligencia financiera, lucha contra el lavado, y presión coordinada sobre redes que operan desde enclaves fallidos de la región, como Venezuela. Nuestra prosperidad depende de cadenas con Estados Unidos, la Unión Europea y Asia, que valoran la estabilidad, el cumplimiento y el Estado de derecho.
Lo anterior, no significa replicar, sin matices, la política estadounidense, ni desentendernos de Europa. Significa tomar nota de realidades: donde hay liderazgo efectivo, resultados y garantías de seguridad, Panamá debe estar. Reforzar la relación con Estados Unidos es apostar por ser más fuertes y, así, estar en mejor situación a la hora de relacionarnos con el régimen chino desde criterios de prudencia estratégica, transparencia, independencia y protección de nuestras infraestructuras críticas canaleras, nuestra democracia y modelo económico.
La lección de la reunión en la Casa Blanca es sencilla: el orden se sostiene con poder, reglas y coaliciones. Panamá aporta rutas, normas y credibilidad. Se debe aprovechar la presencia en el Consejo de Seguridad de la ONU para articular coaliciones en defensa de la estabilidad internacional. Profundicemos la cooperación con Estados Unidos y otros aliados, más allá también de los históricos en el marco interamericano y europeo, —como podría ser Marruecos que busca, genuinamente, desarrollar su relación bilateral con Panamá—, para fortalecer nuestras capacidades de seguridad y cumplimiento.
En definitiva, pongamos la política exterior al servicio de un objetivo claro: que Panamá sea un referente de la confiabilidad en este mundo cada vez menos predecible.