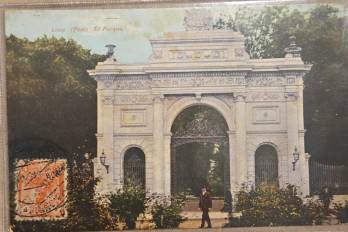Durante su paso por Panamá, el trío conversó con La Estrella de Panamá sobre su evolución artística y el significado profundo que encierra su nombre y...
- 25/10/2025 00:00
La literatura de terror panameña: entre lo mítico y lo social
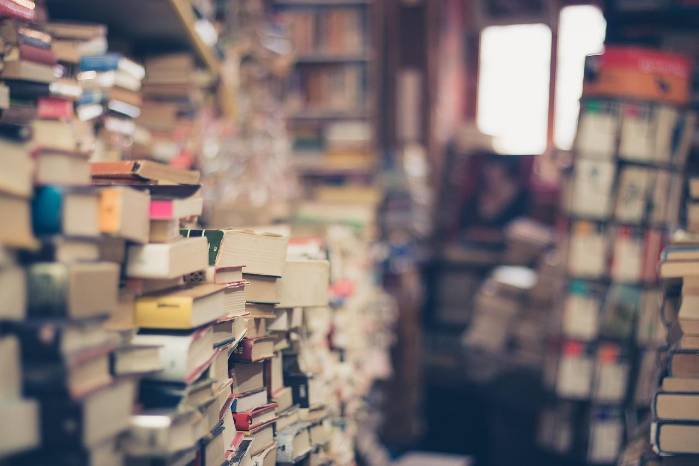
El terror en la literatura además de buscar provocar miedo o inquietud en el lector, es también un espacio simbólico para proyectar conflictos sociales. En Panamá, como el resto de Latinoamérica, el terror encuentra su fuerza en la historia, en las desigualdades, crisis del entorno, entre otros. En la literatura gótica europea, los castillos en ruinas, los fantasmas y los monstruos representaban los miedos al cambio social y al colapso de los valores tradicionales. En América Latina, en cambio, el terror se ha nutrido de los traumas de la colonización, las dictaduras, la pobreza y las tensiones entre lo moderno y lo ancestral.
El terror social latinoamericano no siempre recurre a lo sobrenatural. A veces el monstruo es el Estado, la injusticia o la violencia cotidiana. La escritora argentina Mariana Enríquez, por ejemplo, escribe desde el horror de la desigualdad y la marginalidad con la misma crudeza que otros autores usaron vampiros o espectros para tratar los mismos temas. En el contexto panameño, ese enfoque también cobra fuerza, ya que el miedo no solo está en las sombras y en lo fantasmal, sino que se encuentra en las calles, en los recuerdos históricos y en los cuerpos marginados.
Panamá tiene una larga historia marcada por la colonización, la intervención extranjera y las brechas sociales. Debido a ello, el terror también puede leerse desde lo social. La inseguridad, la pobreza y el deterioro social se mezclan con supersticiones y leyendas que se adaptan a la vida moderna. Son parte del imaginario del país. Sin embargo, aquello que inquieta, no siempre está asociado a la leyenda o al mito. Los autores nacionales tratan temas cómo la pérdida de identidad, el desarraigo, la violencia doméstica y otros conflictos internos/externos.
En ese sentido, el terror panameño dialoga con el contexto latinoamericano: ciudades como Ciudad de México, Buenos Aires o Bogotá comparten el mismo imaginario de oscuridad bajo el brillo del desarrollo. Lo que el terror revela no son monstruos externos, sino los fantasmas sociales que acompañan la desigualdad.
Uno de los ejes más importantes del terror social es el cuerpo. Autoras como Mariana Enríquez (Argentina), Mónica Ojeda (Ecuador) y Giovanna Rivero (Bolivia) nos acercan hacia una escritura en la que predomina el cuerpo femenino, la violencia estructural y la violencia. El miedo, más allá de una simple emoción estética, es una lectura política de nuestro presente.
La figura de la mujer y los escenarios en los que ocurren las historias de miedo en Panamá se representan en distintas dimensiones. Nos encontramos con la víctima de las condiciones sociales o domésticas, la que acechan, hieren o asesinan. El espectro que se usa para tratar temas internos y del cuerpo. La fuerza vengadora que busca justicia por sus propias manos.
Los cuentos de Moravia Ochoa López son una manifestación evidente de las tensiones que se exponen en este artículo. En su obra La trampa y otras versiones inéditas (1997), crea situaciones en las que las mujeres afrontan la violencia social y la opresión diaria. La antología Doce por tres: Colectivo de 12 cuentistas (2018), editado por Enrique Jaramillo Levi, presenta la misma mirada crítica. Entre ellas, sobresalen tres autoras que analizan por medio de sus cuentos los matices del terror y las complejidades de la experiencia de ser mujer.
Stefanie Nieto en su cuento Alina aborda el terror en medio de la supervivencia femenina en las zonas marginales. Sus personajes se mueven entre la fragilidad social y la resistencia. Son mujeres que intentan sobrevivir en un entorno que siempre está empujándolas al límite. De forma parecida, Trece de Johana D. Sinclair Clavo, indaga en la brutalidad del abuso. Aura Sibila Benjamín Miranda es la última autora de esta antología que quiero mencionar. En su cuento Herencia, nos presenta una historia sobre la herencia del mal, el abuso y la brujería.
Por otra parte, Giovanna Benedetti en su cuento La lluvia sobre el fuego (1982) crea un ambiente agobiante para explorar la violencia que se puede vivir en una relación de pareja. Finalmente, en La muerte tiene dos caras (1987), la doctora y escritora Rosa María Britton (1936–2019) examina lo violento que suele ser el sistema de salud con las mujeres. Su personaje tiene que lidiar con el machismo, la opresión y la pobreza.
Así, los autores nacionales no buscan solo asustar, sino revelar. No es necesario la aparición de un fantasma. El terror puede servir como acto de memoria. Nombrar los miedos, como a la violencia, a la pobreza, al abandono o la impunidad, es un modo de resistir. En última instancia, el terror nos recuerda la evolución que hemos tenido como sociedad. Este reflexiona desde distintos aspectos sociales. Transforma el miedo en consciencia.
Referencias: Benedetti, G. (1982). La lluvia sobre el fuego . Ciudad de Panamá: Ediciones del Instituto Nacional de Cultura. Jaramillo Levi, E. (2018). Doce por tres: Colectivo de 12 cuentistas. Ciudad de Panamá: Foro/taller Sagitario Ediciones. Ocha López, M. (1997). En la trampa y otras versiones inéditas . Ciudad de Panamá: Editorial Mariano Arosemena (INAC).